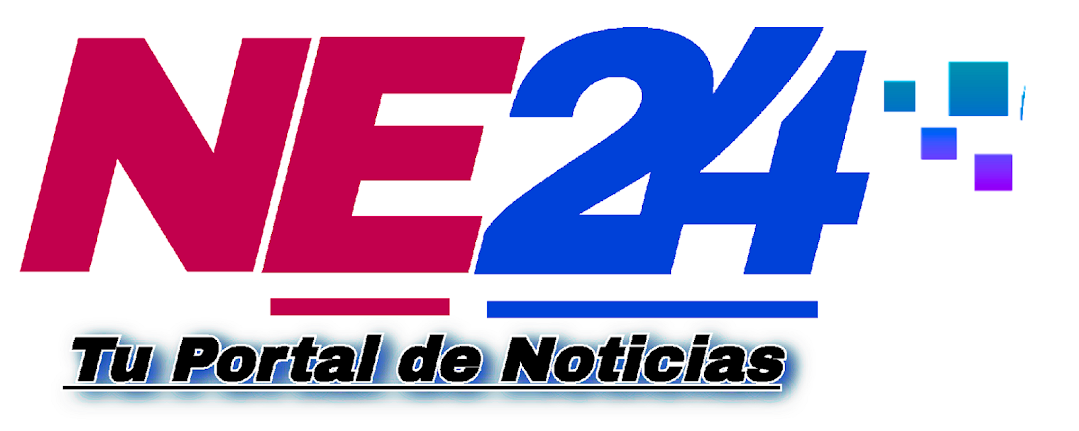La Unidad Como Acto Revolucionario: Legado y Desafío en el Siglo XXI.
Por: Óscar Humberto González Ortiz
La historia no es un relato estático, es un
diálogo entre el pasado y presente. Cuando Simón Bolívar, en el ocaso de su
vida, pronunció aquellas palabras en 1830 —“Si mi muerte contribuye para que
cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”—,
no revelaba el desgaste de un líder ante
la fragmentación política, trazaba un desafío ético para las generaciones
futuras.
Hoy, casi dos siglos después, su llamado es una
urgencia en el mundo marcado por polarizaciones, donde la idea de “unidad”
parece oscilar entre ideales románticos y necesidades pragmáticas. Pero ¿cómo
trascender la retórica y convertirla en acción? La respuesta, quizás, yace en
reinterpretar el concepto: la unidad no como homogenización, sino como tejido
de diversidades en movimiento.
Bolívar, estratega y visionario, comprendió que
sin cohesión social toda victoria militar sería efímera. Sus proclamas no eran
simples expresiones de arengas, eran advertencias fundadas en la experiencia:
la Gran Colombia se desmoronaba no por falta de heroísmo (eso sobraba), sino
por la incapacidad de gestionar diferencias. Sin embargo, aquí surge una
paradoja: la unidad que él anhelaba no implicaba silenciar disidencias, estaba
orientada a articularlas bajo un proyecto común.
En esencia, su mensaje era una invitación a
convertir el conflicto en motor de progreso, no en obstáculo. Esta perspectiva,
aún vigente, choca con realidades contemporáneas: algoritmos que refuerzan
burbujas ideológicas, líderes que monetizan el odio, y narrativa pública que
glorifica la confrontación. Frente a esto, la verdadera “lucha” —como él la
nombró— no es contra el enemigo externo, sino contra la comodidad de la
división.
Ahora bien, ¿cómo operacionalizar esta visión
en el siglo XXI? Primero, reconociendo que la unidad no es un punto de llegada,
es un proceso; las sociedades actuales, hiperconectadas pero fragmentadas,
requieren espacios donde las contradicciones puedan negociarse sin violencia.
Por ejemplo, iniciativas como asambleas de ciudadanos deliberativas —donde
personas de distintas posturas construyan consensos sobre políticas públicas—
encarnan el principio bolivariano de transformar el disenso en arquitectura social.
Segundo, la tecnología, lejos de ser solo un divisor, podría ser herramienta de
empatía: plataformas que fomenten diálogos cruzados entre grupos antagónicos,
usando herramientas tecnológicas como por ejemplo la inteligencia artificial
para moderar sesgos, en lugar de explotarlos.
No obstante, ningún avance técnico sustituirá
la voluntad política. Aquí radica el núcleo de la “batalla” moderna: desmontar
estructuras de poder que se benefician de la desunión. Bolívar enfrentó a
imperios coloniales; hoy, el enemigo es más abstracto —corporaciones que
manipulan legislaciones, medios que trivializan el debate—, pero igualmente
tangible. La victoria, en este contexto, no sería un evento épico, es
acumulativo: leyes anticorrupción robustas, educación cívica crítica, medios
públicos comunitarios. Cada paso, por pequeño que sea, acerca a aquella “Unión”
que el Libertador vislumbró no como utopía, ya es un imperativo de
supervivencia.
En última instancia, el legado de Bolívar
interpela a redefinir el heroísmo: ya no se trata de gestas individuales, sino
de colectivos que tejen resiliencia desde la discrepancia. Como él intuyó, los
tiempos difíciles no son anomalías, son la norma histórica; por ello, la
verdadera innovación está en crear mecanismos que conviertan la diversidad en
fuerza motriz. La unidad, entonces, no es un monumento al pasado, es un verbo
en presente: un acto de coraje cotidiano que, entreteje voces distintas, escribiendo
futuros posibles.
La unidad como utopía concreta: dialécticas
históricas y desafíos contemporáneos.
Cuando Hugo Chávez rescató el concepto de
unidad —no como una réplica de 1830, sino como un imperativo adaptado a las
tensiones del siglo XXI—, reactivó una discusión que atraviesa la identidad
latinoamericana como un río subterráneo: ¿por qué, a pesar de su invocación
constante, la unidad se resiste a materializarse como proyecto colectivo?
La disolución de la Gran Colombia en 1830,
aquel experimento bolivariano que sucumbió a las pugnas regionales y a los
intereses fragmentarios, ilustra un dilema fundacional: la unidad no es solo un
acto político, es una construcción cultural que exige negociar memorias,
aspiraciones y contradicciones. Chávez, al evocar la necesidad de "lucha,
batalla y victoria" en el contexto globalizado, no proponía un regreso
romántico al pasado, expresaba una reinvención de la unidad bajo parámetros
inéditos: una que integrara la diversidad social, resistiera el neoliberalismo
y enfrentara la colonialidad del poder aún vigente. Sin embargo, la complejidad
radica en que el siglo XXI se multiplicaron los frentes de fragmentación. Si en
el siglo XIX las divisiones surgían de caudillismos y proyectos nacionales
incipientes, hoy emergen de la hiperconectividad que, paradójicamente, atomiza
las luchas.
Las redes sociales, por ejemplo, pueden
movilizar multitudes, pero también alimentan glóbulos de ideologías donde el
consenso se vuelve esquivo. Además, la globalización económica crea
interdependencias asimétricas: mientras las élites transnacionales operan sin
fronteras, los pueblos enfrentan migraciones forzadas y economías precarizadas,
dificultando la cohesión.
Chávez lo intuía al promover alianzas como el
ALBA o Petrocaribe, mecanismos que buscaban contrarrestar hegemonías mediante
cooperación sur-sur, pero incluso esos esfuerzos chocaron con realidades
locales donde la desconfianza histórica persistía. ¿Es entonces la unidad una
quimera? No necesariamente. Quizás el error esté en concebirla como un estado
final y no como un proceso en constante fricción.
El filósofo Enrique Dussel plantea que la
liberación de los pueblos requiere una "comunidad de víctimas" que,
reconociendo su opresión compartida, teja solidaridades prácticas. En esa
línea, la unidad no sería homogeneidad, es un *pluralismo articulado* donde
movimientos indígenas, obreros, feministas y ecologistas converjan sin diluir
sus particularidades. El desafío actual, no es repetir eslóganes, es pensar en
crear instituciones flexibles que traduzcan demandas dispersas en agendas
comunes. Después de dos siglos de intentos, tal vez la respuesta esté en
aceptar que la unidad no se decreta, se cultiva en la praxis diaria de
escuchar, ceder y reinventar. Como diría el propio Chávez: "La patria es
un dolor que aún no cesa, pero también un horizonte que nos convoca a remar
juntos, incluso contra la corriente".