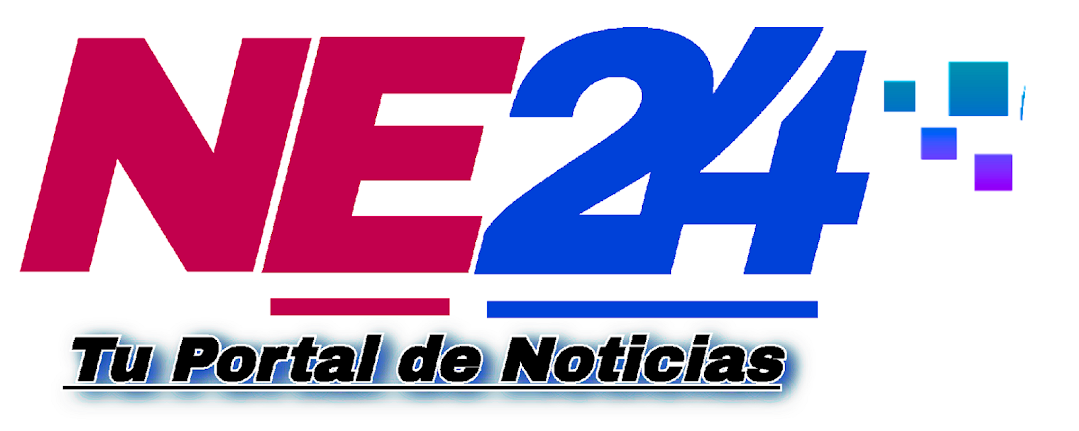Chávez: La Historia que se vive… Bolívar: el Legado que
retumba
Por: Óscar González
La historia, en América Latina, suele contarse
en dos tiempos: la que se narra y la que se vive. “La de Bolívar me la
contaron, la de Chávez la viví yo”, reza una consigna que sintetiza esta
dualidad. Mientras el Libertador en una época fue bronce que habitaba en libros
y discursos, Chávez era una presencia tangible, fenómeno político que
trascendió el relato para encarnarse en calles, barrios y montañas.
En 1819, Bolívar, desde el Congreso de
Angostura, destacó que el “sistema de gobierno más perfecto es aquel que
garantiza mayor felicidad, seguridad social y estabilidad política”. Dos siglos
después, Chávez tomó esa fórmula agitándola como un cóctel revolucionario:
mezclando partículas de pueblo excluido, estrategias militares y sueño de
patria pluripolar, dando vida a un movimiento que, desde los callejones de
Sabaneta hasta el Territorio Esequibo, redefinió lo imposible.
Su legado no es un capítulo cerrado, es un
terremoto cuyas réplicas aún sacuden las mentalidades de un continente. El
chavismo, como corriente política, es un rompecabezas que desafía las
categorías tradicionales. No nació en universidades ni cenáculos intelectuales,
creció en los barrios donde el agua potable era un lujo y la gasolina un chiste
amargo. Alfredo Maneiro, teórico de la izquierda venezolana, habló en la década
de 1970 de “agua mansa” para describir la aparente quietud de las masas
populares. Chávez, sin embargo, convirtió esa quietud en un tsunami: su carisma
no fue discursivo, sino performativo.
Al nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco
en 2007, crear Misiones Sociales que alfabetizaron a millones, o impulsar las
comunas como células de poder popular, no estaba siguiendo un manual: estaba
escribiendo uno nuevo. Este “Socialismo del siglo XXI” no era una utopía abstracta, consistía en
praxis que, como un río desbordado, inundaba hasta los rincones más áridos de
la geografía venezolana.
Pero ¿cómo entender la paradoja de un
movimiento que, pese a las sanciones, sabotajes y campañas mediáticas globales,
mantiene su vitalidad? La respuesta está en su ADN: el chavismo es, ante todo,
un fenómeno de identidad colectiva. Cuando los medios internacionales reducen
la complejidad venezolana al binomio “chavismo vs. antichavismo”, ignoran que
ambos polos son espejos de una misma realidad. Los primeros ven en Chávez al
“dinamo del carácter social del venezolano”, al líder que dio voz a quienes no
tenían nada que perder; los segundos, una amenaza a sus privilegios de casta.
Sin embargo, incluso los críticos más feroces reconocen su centralidad
histórica: Chávez fue el catalizador que convirtió la rabia acumulada en
proyecto político.
Como dijo el intelectual británico Perry
Anderson: “En Venezuela, la revolución no fue un acto; fue una conversación”.
Esta conversación tuvo escenarios épicos, en el 2002, durante el golpe de
Estado que lo derrocó por 47 horas, Chávez no fue rescatado por tanques ni
ejércitos, fue por una marea humana de pobres que tomaron Caracas. Aquel
episodio, más que una victoria, demostró que el poder real no estaba en
Miraflores, su ubicación era los barrios y cerros donde la gente, armada con
consignas y cacerolas, decidió que “con Chávez sí se podía”. Este vínculo
íntimo entre líder y la base social explica por qué, incluso tras su muerte en
2013, su figura no ha sido fagocitada por el olvido.
El “tsunami revolucionario” del que habla el
imaginario popular no es nostalgia: es un presente continuo. El análisis del
chavismo exige, además, una mirada continental. Si Bolívar soñó con la Gran
Colombia, Chávez materializó la Patria Grande a través del ALBA, Petrocaribe y
la CELAC. Estas iniciativas, aunque hoy debilitadas, fueron un desafío
geopolítico sin precedentes: por primera vez, países históricamente sometidos
al FMI o al Departamento de Estado tejieron alianzas basadas en cooperación, no
en sumisión.
El gasoducto del Sur, Telesur, la creación del
Sucre como moneda alternativa o el Banco del Sur no fueron proyectos; se
constituyeron en símbolos de autonomía que, aunque frágiles, demostró que otro
mundo era posible. En este sentido, Chávez fue un “agitador de conciencias” que
inspiró a líderes como Evo Morales, Rafael Correa o Lula da Silva a creer que
la soberanía no era un concepto arqueológico. Sin embargo, el chavismo también
es un espejo de contradicciones.
La dependencia del petróleo, la burocratización
de las comunas y la burguesía que traicionó los ideales originales son heridas
abiertas. “Hay que estudiar al chavismo no para venerarlo, estúdienlo para
entenderlo”, advierte la socióloga Margarita López Maya. En efecto, su legado
es un campo de batalla donde dos narrativas se enfrentan: la de quienes ven en
él la última trinchera antiimperialista, y la de quienes lo acusan de
autoritario.
Reducir el fenómeno a esta dicotomía sería
ignorar su esencia más profunda: el chavismo, en su mejor versión, fue una
pedagogía política. Las Misiones educativas y los medios comunitarios
distribuyeron recursos, como también enseñaron al pueblo a verse como sujeto,
no como objeto de la historia. Hoy, frente a escenarios de hiperinflación,
migración masiva y medidas ilegales de sanciones asfixiantes, la pregunta es
inevitable: ¿Sobrevive el chavismo sin Chávez? La respuesta está en los barrios
donde murales de su rostro siguen acompañando comedores populares, o en las
comunas que, pese al éxodo, mantienen huertos urbanos y radios comunitarias.
Como escribió el poeta venezolano Aquiles
Nazoa: “La risa es nuestra bandera”. Y en esa risa, que mezcla resistencia e
ironía, late el espíritu de un movimiento que aprendió a sobrevivir en las
grietas. Al final, Chávez no fue un hombre, aun es un verbo: una forma de
habitar la política desde la urgencia de los que no tienen nada. Su historia, a
diferencia de la de Bolívar, no está escrita en mármol; está viva, en cada
mujer que defiende su CLAP, en cada joven que rescata semillas criollas, en
cada soldado que recuerda que su uniforme debe lealtad al pueblo.
Como él mismo dijo: “Yo no soy yo; soy un
pueblo”. Y en ese “pueblo” reside la paradoja definitiva: Chávez se multiplicó
para volverse inmortal, pero su verdadero monumento no está en el Cuartel de la
Montaña, es la capacidad del pueblo para seguir escribiendo, entre caos y
esperanza, su propia épica.